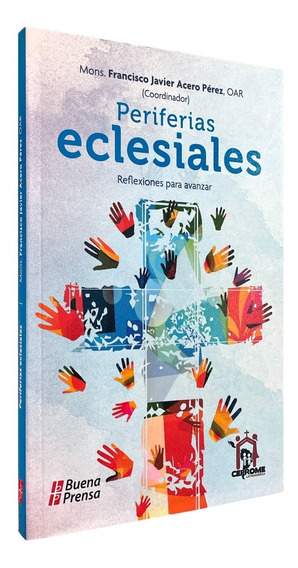El Lunes Santo de 2019, Julia, Inés y yo nos quedamos clavados ante el televisor viendo en directo cómo ardía el tejado de la catedral Notre Dame de París, una joya de la arquitectura universal y depósito de la fe de numerosas generaciones de cristianos a lo largo de casi setecientos años de historia.
Es una iglesia que yo había visitado con frecuencia en mis años de estudio de teología en París (1992-1995), y aun después.
Afortunadamente, el edifició resistió. Los daños fueron importantes, pero reparables. Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció poco después que la catedral estaría restaurada para los Juegos Olímpicos de París de 2024, todo un ejemplo de voluntad, algo que admiro de los franceses.
Resultó que las obras serían más complicadas de lo previsto, por lo cual la catedral no pudo estar a punto para los Juegos Olímpicos, pero sí para ese año, 2024. Desde entonces vuelve a fungir como iglesia con toda normalidad, a pesar de que en el exterior siguen haciéndose algunas obras de restauración.
El pasado jueves, 3 de julio, Julia yo fuimos a misa a Notre Dame. Era la primera vez que entrábamos en el templo tras el incendio y su posterior restauración; en diversas ocasiones lo habíamos visto desde fuera, pero no era posible entrar.
Fue emocionante contemplar de nuevo esa iglesia magnífica, limpia, equilibrada en todos sus puntos, con una arquitectura que acaricia los sentidos. Iniciada en estilo románico en pleno siglo XII, pronto se pasó al gótico. Su contrucción se desarrolló a lo largo de siglo XIII y oficialmente fue terminada en el XIV, concretamente el año 1345.
Varias generaciones de cristianos y grandes teólogos vieron cómo iba ascendiendo el templo (santo Tomás de Aquino, san Buenaventura, etc.), al igual que los catalanes llevamos un siglo viendo cómo crece nuestra Sagrada Familia de Barcelona; y muchas más generaciones, a lo largo de siete siglos, han orado allí. Si las piedras pudieran hablar, lo que podría contarnos Notre Dame no cabría en todos los libros del mundo.
El día del incendio, alguien dijo: “¡Qué importa que arda Notre Dame! Solo es un templo. Lo importante son las personas, no los templos”. Stultorum infinitus est numerus.
Como bien explica el filósofo judío alemán Walter Benjamin (que trágicamente se suicidó en Port Bou, en la frontera entre Francia y España, huyendo de los nazis, creyendo que no lograría entrar en la España de Franco), los monumentos son la memoria de la humanidad, su escritura a lo largo de la historia.
El espíritu humano se cristaliza en el arte. No puedo conocer a santo Tomás, ni a san Buenaventura, ni a san Francisco de Asís, ni a los miles de cristianos que nos han precedido en la fe, pero puedo leer sus escritos y visitar los lugares donde oraron.
Notre Dame es un magnífico depósito de la fe de miles de cristianos a lo largo de la historia. Y sigue siendo, siglos después de su construcción, una joya arquitectónica.
A menudo me quejo de que las cosas se hacen mal. No daré detalles para no ofender a nadie. Cuando las cosas se hacen bien, verdaderamente bien, es posible que sigan siendo significativas para la humanidad siglos después, tal vez incluso milenios después. Notre Dame es una invitación diaria a dar lo mejor de nosotros mismos.
Seguiré, espero.