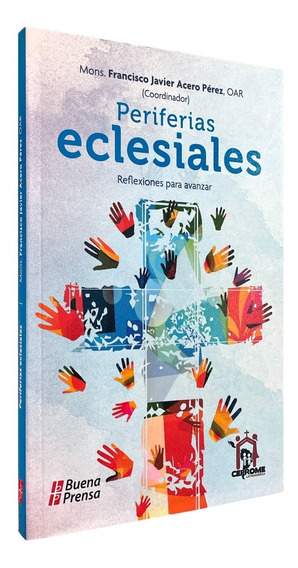Entre la pintura bizantina, divina, hierática, eterna, de la profunda Edad Media y la pintura cargada de humanidad, con notable densidad psicológica, del Renacimiento del siglo XVI, tenemos a Giotto (1267-1337) como artífice de esa transición.
Este autor italiano, concretamente florentino, de los siglos XIII y XIV, cuyo nombre auténtico es inseguro (Ambrogio o Angelo Bondone), sacude la pintura medieval e inicia el Renacimiento italiano.
Tuve ocasión de visitar esta semana en Padua sus frescos de la capilla de los Scrovegni, con la que Enrico, miembro de esa familia, trató de expiar los pecados públicamente conocidos de su padre. Giotto pintó esos frescos entre 1305 y 1306.
Representan la vida de María y la vida de Jesús, su hijo, y culminan con un impresionante juicio final en el que las imágenes del infierno parecen haberse adelantado varios siglos a su tiempo.
Sin ser Giotto mi pintor preferido (mi debilidad se mueve entre el Renacimiento del XVI y el impresionismo del XX, o sea, entre Miguel Ángel y Sorolla), admiro en él la articulación de lo divino y lo humano, lo eterno y lo histórico, lo inmutable y lo psicológico.
En sus frescos uno contempla al mismo tiempo la eternidad y el hic et nunc. Pocos pintores logran captar ambas cosas con tal maestría.
Así es la existencia humana: la búsqueda del sentido de la historia en lo fragmentario del día a día.
Seguiré, espero.