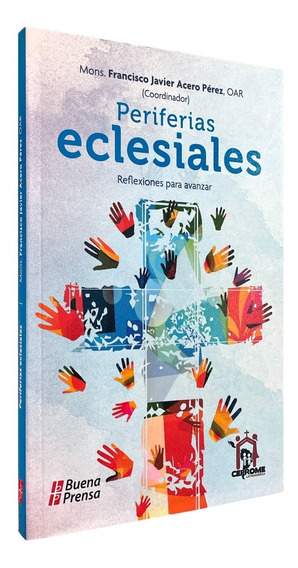Hace unos días me paseé por el Museo del Louvre, en París. Me ocurre a menudo en este tipo de visitas a grandes museos que una obra capta mi atención y hace que apenas pueda fijarme en el resto. De manera sistemática me sucede en el Museo del Prado con Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya, como ya expliqué en el 21 de los Pensamientos desde mi ermita Polanco (Ciudad de México, Buena Prensa, 2022); también con el David de Miguel Ángel en la Galería Uffizi de Florencia. Esta semana fue en el Louvre con la Victoria de Samotracia.
En 1863, el cónsul francés, Charles Champoiseau, arqueólogo aficionado, emprendedor y lleno de vitalidad, descubrió la escultura excavando en la isla griega de Samotracia (en griego, Samothraki), en el norte del mar Egeo. Tiene una altura de 2,75 metros y fue esculpida a inicios del siglo II a. C., probablemente para conmemorar la victoria de Samotracia frente a Antíoco III el Grande, rey del Imperio seléucida, quien inició su declive en los años 191-190 a. C.
Representa a Niké, la diosa griega de la victoria, posándose en la proa de un barco sobre su pierna derecha mientras la izquierda todavía vuela. Es una esbelta figura femenina con alas, sacudida por el viento, cuya vestimenta húmeda se adhiere al cuerpo dejando entrever su anatomía con la técnica de la escuela de Fidias (s. V a. C.) denominada de “paños mojados”. Como a muchas esculturas de aquella época, a esta le faltan cabeza y brazos. El diplomático francés buscó con persistencia las partes desgajadas de la escultura, pero nunca llegó a encontrarlas. La obra sería restaurada a partir de 2013 y hoy luce espléndida en el centro de la escalera Daru del Louvre. Me dejó clavado cuando la vi por primera vez, en 1992, y esta semana, una vez más, me volvió a cautivar. Al contemplarla, recordé al Sr. Ignasi Feliu de Travy, el excelente profesor de Historia del Arte del colegio San Ignacio de Sarriá, en Barcelona, quien transmitió el gusto por el arte a miles de jóvenes entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado.
La Victoria de Samotracia es una síntesis de la Antigüedad grecorromana. Sigue el denominado Canon de las Siete Cabezas, o Canon de Policleto, del siglo V a. C.
La figura aúna la solemnidad de una cariátide con el dinamismo de un barco en plena batalla naval. La ropa empapada y adherida al cuerpo de la figura femenina permite imaginar en la frialdad del mármol la tensión del momento histórico: elegancia y desorden, proporción y ruptura, finura y fuerza, feminidad y masculinidad, tierra y aire, temporalidad y eternidad, esfuerzo y triunfo; la levedad de la diosa que vuela se expresa en la solidez del mármol de Lartos. Aun cuando esa no fuera la intención de su autor, quien esculpió la estatua completa, el hecho de que la figura esté amputada simboliza nuestro acceso incierto a la Antigüedad: la conocemos, pero nunca completamente; sigue siendo el origen de nuestra cultura, pero no lo sabemos todo sobre ella, inmersa como está en un halo de misterio.
Ahí tenemos la Victoria de Samotracia, en el Louvre, majestuosa, dominando la estancia. A ella volvemos una y otra vez, y en ella nos miramos como en un espejo. Nosotros crecemos, envejecemos y morimos, pero ella sigue ahí, impertérrita, viendo pasar una generación tras otra. La vida es un diálogo continuo con nuestros orígenes en un presente que no deja de cambiar.
Seguiré, espero.