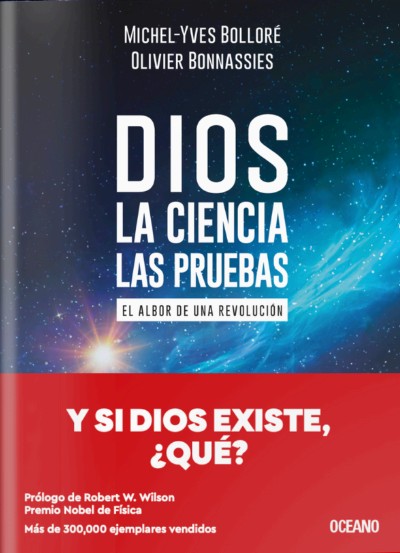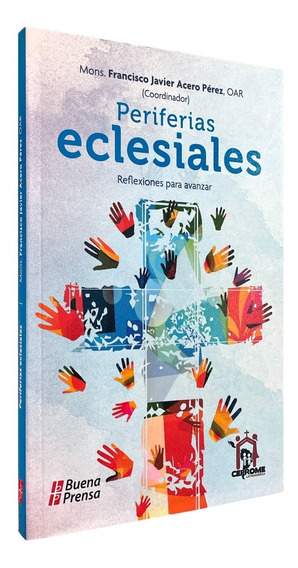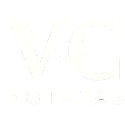Ciudad de México.- Durante el programa “Diálogos por la Esperanza”, de la Dimensión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, tres destacados académicos reflexionaron sobre la urgencia de replantear la enseñanza de las ciencias humanas, enfatizando el desarrollo de habilidades críticas, la pasión por la verdad y el rol insustituible del docente en un mundo transformado por la inteligencia artificial y la velocidad digital.
En un momento histórico marcado por la inteligencia artificial y un acelerado cambio de mentalidad, la pregunta sobre cómo enseñar las ciencias humanas adquiere una relevancia actual y trascendente. El sacerdote Eduardo Correal, maestro en Ciencias y asesor de Proyectos Especiales de la Dimensión, coordinó el diálogo entre los expertos para profundizar en la necesidad de colocar al ser humano en el centro del proceso educativo, no como un mero receptor de contenidos, sino como un ser pensante, crítico y comunitario.
La persona al centro, más allá de las herramientas
Virginia Aspe Armella, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, investigadora de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, planteó que, pese a la utilidad de las herramientas digitales, el ser humano es insustituible.
“Nadie se niega a una herramienta; son herramientas eficaces, valiosas… pero es insustituible el ser humano. Y esto no es un rollo moralino, es un principio de realidad. La prueba es que somos nosotros los que hemos inventado la IA”, afirmó la especialista.
Para Aspe, el modelo de enseñanza ilustrado y cuantitativo está caduco. El desafío actual es fomentar un “pensamiento de raíz” que priorice la cualidad humana por excelencia: la virtud y la perfectibilidad. “El ser humano es un ser perfectible, es un ser que se apropia de cosas… y después aporta. Esta es la clave”, señaló.
Más que el contenido: saber leer, escribir y comprender 'despacio'
Por su parte, José Alfonso Villa Sánchez, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y experto en ontología y hermenéutica, destacó la paradoja actual: si bien el contenido es más accesible que nunca, la enseñanza often sigue centrada en él.
“Hoy más que nunca la enseñanza tendría que estar más centrada en el desarrollo de las habilidades: Leer, escribir y comprender. Y voy a repetir: leer, escribir y comprender”, propuso el académico.
Villa Sánchez hizo un llamado a contravenir la cultura de la prisa: “Nunca en la historia de la humanidad se había leído y se había escrito tanto, pero hay un problema: se lee y se escribe a prisa. Tendríamos que enseñar… leer, escribir y comprender despacio”. Para él, el aula debe ser un espacio protegido para este cultivo pausado de las habilidades fundamentales.
Diálogo con la Realidad
Finalmente, el doctor Luis Roberto Mantilla Sahagún, filósofo, abogado y exrector universitario, ahora consultor educativo, coincidió en la base antropológica y añadió la necesidad de un enfoque interdisciplinario y conectado con la realidad.
“Tenemos que enseñar ciencias humanas en un diálogo con lo que sucede, no abstrayéndonos de la realidad, sino hundiendo la reflexión en la realidad”, sostuvo.
Mantilla Sahagún ilustró su punto: “Antes de hablar de instituciones jurídicas, hundamos la reflexión en la historia del derecho, en la filosofía del derecho. Entender, por ejemplo, qué es el poder y cómo se vincula con el ser antropológico”. Subrayó que las humanidades proveen un “tesoro” de recursos –literatura, arte, filosofía– para comprender la complejidad humana y deben trabajarse desde los primeros niveles educativos.
La vocación docente: Antídoto contra el utilitarismo
Un punto de convergencia fue el rol crucial del docente. El doctor Villa Sánchez alertó sobre el riesgo de que los maestros se conviertan en “meros técnicos” y abogó por cultivar la vocación magisterial como una misión apostólica que trasciende lo laboral.
“Tenemos que seguir siendo cultivadores de la vocación del maestro… no nos cansemos de buscar cómo debemos enseñar el día de hoy”, exhortó.
Los expertos cerraron con mensajes esperanzadores. Para la doctor Aspe, la clave está en que “el ser humano no pasa de moda” y la esperanza reside en “leer, pensar y dialogar”. El doctor Villa Sánchez instó a “aprender constantemente cómo enseñar”. Finalmente, el doctor Mantilla, citando a Ortega y Gasset, concluyó: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que pasa. Las humanidades pueden ayudar a ir comprendiendo qué es lo que pasa… en ello se cifra el destino de todos y la esperanza”.
El programa 163 de Diálogos por la Esperanza dejó en claro que, frente a la disrupción tecnológica, la respuesta no está en resistir el cambio, sino en redoblar la apuesta por una educación humanística que forme personas críticas, apasionadas por la verdad y profundamente conscientes de su lugar en la comunidad y el mundo.