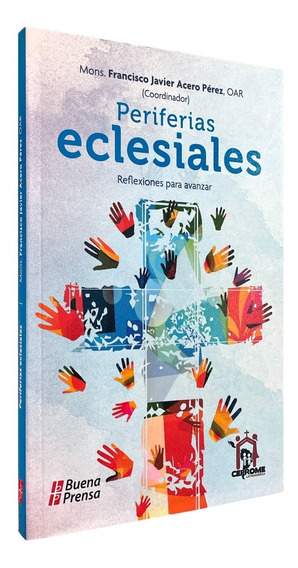El 11 de diciembre pasado se presentó en el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México. Se trata de una adecuación relevante que provocará intensos debates mediáticos, pero no necesariamente legislativos. Primero, porque se limita a actualizar la citada ley que data de 1992 al cuerpo constitucional vigente y; segundo, porque fundamenta casi todos los cambios propuestos en el derecho humano de libertad religiosa.
La Ley de 1992 fue un avance determinante en las relaciones entre las iglesias y el Estado. Hasta ese entonces pervivía un modelo de simulación y convivencia en el que, si bien el Estado mexicano tenía potestades casi absolutas sobre las organizaciones religiosas heredadas de la Constitución de 1917 tras los ‘arreglos’ de 1929, se había logrado un impase para la convivencia pacífica. Un modus vivendi que no satisfizo a ninguno de los bandos radicalizados pero que abrió la puerta a un sinnúmero de maniobras y connivencias paralegales entre las iglesias y los representantes de los poderes del Estado.
La Ley vigente, aprobada en el sexenio de Salinas, atiende la necesidad de aclarar los límites y alcances de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas, el reconocimiento de los derechos y las obligaciones de los ministros de culto y verifica procesos legales entorno a la posesión de inmuebles, la custodia de patrimonio de la nación, la prohibición de participación política y la restricción de posesión de medios de comunicación del campo radioeléctrico.
Sin embargo, desde aquel entonces, varias cosas han cambiado en el país y en su Constitución Política. Las más relevantes: la confirmación expresa y literal de que México es una República laica, la incorporación constitucional de la amplia protección de derechos humanos de conformidad a los tratados internacionales firmados por México y la ampliación constitucional del derecho humano a la libertad religiosa -individual y colectiva, en expresiones públicas y privadas- en orden a la libertad de convicciones éticas y de conciencia.
Por ello, los aspectos importantes que podrían reformarse con esta propuesta presentada por Morena en el Senado propondrían que la libertad religiosa en México no es una concesión del Estado ni producto de un proceso histórico sino como un auténtico derecho humano y, por ende, el cuerpo reglamentario debe cambiar tanto para reconocer garantías de creyentes como para aclarar límites y responsabilidades de sus iglesias.
Es decir, los debates entorno a la nueva ley de asociaciones religiosas exigirán madurez cívica e institucional al reconocer la libertad religiosa como un derecho humano universal de la cual se deben configurar las prácticas institucionales y no al revés. Porque se ampliaría la posibilidad de que se puedan difundir creencias religiosas a través de medios de comunicación y espacios de formación; de proveer servicios de acompañamiento espiritual en centros de salud, prisiones, estancias migratorias o instituciones de seguridad siempre y cuando estén acordes a las doctrinas profesadas por el personal o se abrirá la posibilidad de que iglesias e instituciones del Estado colaboren en proyectos de desarrollo social y cultural.
Pero la ley propuesta también puntualiza controles importantes (y necesarios) a las Asociaciones Religiosas. La ley aumenta de 3 a 5 años de actividad religiosa demostrable para que una agrupación solicite su registro, lo que quizá detenga el crecimiento exponencial de los centros religiosos registrados ante el Estado; y también propone que el Estado sea el responsable de credencializar a los ministros de culto, lo que evitaría abusos de algunas asociaciones y líderes religiosos.
Además, destaca un pequeño añadido a los motivos para crear y registrar una asociación: aparece el respeto a la dignidad humana como un principio indispensable para la conformación y pertenencia de una iglesia. Así que si algún credo o iglesia atentase conta la dignidad de las personas pondría en entredicho su propio registro.
Lo que quizá provoque más inquietud es lo correspondiente a los límites de participación política de las iglesias. La ley propuesta es clara: Mantiene la prohibición de que ministros de culto compitan por cargos de elección o funciones públicas sin antes cesar de su ministerio con cinco y tres años de anticipación respectivamente; permanecen la prohibición y las sanciones de convocar a votar a favor o en contra de ningún partido o candidato político, ni en espacios de culto, ni en espacios de formación ni en los medios de comunicación; añade que tampoco podrán las iglesias realizar colectas o promover aportaciones económicas a favor de ningún partido, aspirante o candidato; y conserva la prohibición de realizar actos de carácter político dentro de los templos.
El resto de las adecuaciones son para responder a circunstancias que de una u otra manera ya suceden en la práctica en la vida mexicana y que requieren un marco legal para evitar confabulaciones: el derecho a un patrimonio para ejercer la actividad religiosa; la libertad de utilizar medios impresos y digitales para la divulgación de su credo; y la responsabilidad de autoridades federales de ayudar a la preservación y salvaguarda de los bienes propiedad de la nación bajo resguardo de asociaciones religiosas.
En conclusión, la reforma no atenta contra la República laica, sustenta desde los derechos humanos las dinámicas institucionales entre el Estado y las iglesias, y construye finalmente un marco legal en el que autoridades y religiones puedan colaborar -sin simulaciones o ficciones- en favor de la dignidad de las personas y la ciudadanía. Es, por tanto, un reto hacia la madurez cívica y religiosa de los mexicanos, lejos de paternalismos o graciosas concesiones, abierta a una verdadera responsabilidad ciudadana.