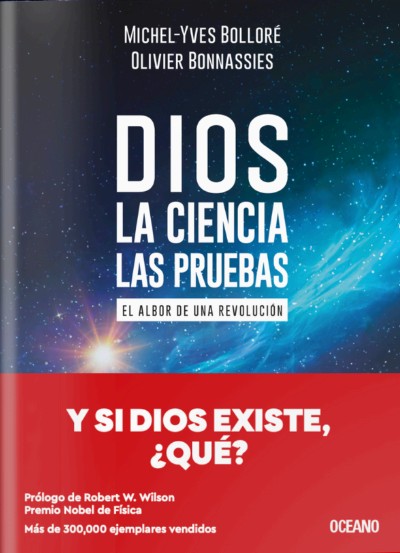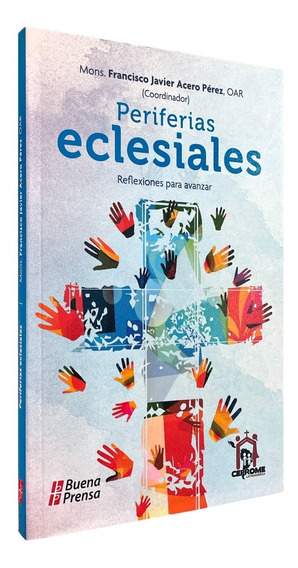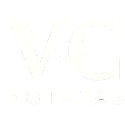La verdad es que ya llevo una buena lista de libros leídos sobre Israel y Palestina: historia, análisis político, novelas, crónicas periodísticas. Hoy quiero destacar dos que me han impresionado especialmente: uno que leí hace ya veinte años: El perfume de nuestra tierra. Voces de Palestina e Israel (en francés: Le parfum de notre terre. Voix de Palestine et d’Israël), de la autora suiza de origen turco-indio Kenizé Mourad (famosa por su novela De parte de la princesa muerta; en francés: De la part de la princesse morte); y Dispara, yo ya estoy muerto, de la escritora española Julia Navarro, que terminé esta semana, ambos recomendados por Julia, mi esposa, que tiene buen olfato para la calidad literaria.
Los dos libros tienen una cualidad en común: presentan muy bien y de manera matizada las dos posturas enfrentadas en el principal conflicto de Oriente Próximo, la judía y la árabe, o la israelí y la palestina.
Kenizé Mourad despliega un amplio abanico de entrevistas realizadas personalmente por ella en Palestina-Israel, cada una comentada por la propia autora, en las que ves reflejadas prácticamente todas las posturas existentes en los dos bandos, desde el piloto de avión militar israelí, objetor de conciencia, que se niega a matar población palestina inocente hasta el extremista que quiere acabar con todos los palestinos; desde el palestino amigo de judíos y abierto a una conciliación histórica hasta el terrorista de Hamas que nunca reconocerá el Estado de Israel.
Mourad te pone ante tus ojos todos esos personajes reales, no literarios, y te envía esta pregunta implícita: “Y tú, lector, lectora, ¿qué piensas tras haber leído esto?”.
Estamos en el género periodístico. Pasando al genero literario narrativo, tenemos a Julia Navarro con su larga novela de casi 1.000 páginas en la que cuenta la historia de dos familias amigas (y algunos personajes más), una judía y otra árabe musulmana, desde los pogromos en Rusia de hace más de un siglo hasta fechas recientes, con una especial atención puesta en la emigración de judíos a Palestina, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y la formación del Estado de Israel.
Aquí de nuevo, como en la obra periodística de Mourad, Navarro nos introduce, con todo tipo de matices, en ambos lados del conflicto y en la diversidad de posturas que hay en cada uno de ellos. Estas lecturas son recomendables en estos tiempos que vivimos de vuelo gallináceo, con poca altura; en estos tiempos miopes, en los que no vemos más allá de nuestro pequeño círculo uniforme donde todos estamos siempre de acuerdo, encerrados en nuestra estupidez, dicho esto con perdón.
Mientras sigan saliendo publicados libros así, mientras haya lectores que los lean y que, gracias a ellos, salgan de sus planteamientos simplistas, habrá esperanza.
Iglesia universal e iglesias locales
En mi Pensamiento Sabático 15 (“Jueves Santo: invitación a la fraternidad universal”) toqué el tema de la universalidad, que hoy quiero abordar bajo otro ángulo. En una ida a la Ibero para tomar en préstamo libros de la biblioteca en el contexto de mi año sabático, pude meterme durante una hora en un curso de veinticuatro horas de duración del teólogo español Juan Antonio Estrada.
Durante esa hora, su tesis fue que debemos superar un modelo de Iglesia única y piramidal, donde todo parece colgar del papa, y adoptar un modelo más diversificado, colegial, en el que las responsabilidades se repartan. Este último modelo se asemejaría más al de las primeras comunidades cristianas (en aquel tiempo se hablaba mucho más de “iglesias” que de “Iglesia”), mientras que el primero, el piramidal-centralizador, habría aparecido en la historia con la denominada Era de Cristiandad (sobre todo desde el siglo IV, más aún desde el siglo XI). [De hehco Julia y yo explicamos brevemente esta historia en un capítulo de nuestro libro Carta a Inés. En Barcelona, Herder, 2022].
Los argumentos de Estrada son buenos: por ejemplo, no podemos cargar sobre los hombros de una sola persona, el Papa, la responsabilidad de contestar a multitud de problemáticas tan diversas que vienen de los cinco continentes.
Parece razonable apuntar a una diversificación pastoral y dogmática, donde no todo recaiga sobre el Papa, sino que se distribuya ―dice Estrada― entre las diferentes conferencias episcopales.
Para ello seguiríamos el principio de subsidiariedad, tan caro a la Doctrina social de la Iglesia, y que está en la base de la Unión Europea de Maastricht: el ideal es que las decisiones se tomen los más cerca posible de los ciudadanos (en política) o de los fieles (en la Iglesia), y solo cuando esto no sea posible, subiremos un escalón, hasta dar con el escalón adecuado. Solamente se resolverá en la cumbre (el Papa) aquello que no tenga solución posible más abajo.
Por ello, lo que se pueda resolver personalmente no se resolverá en familia; lo que se pueda resolver en familia no se resolverá en la parroquia; lo que se puede resolver en la parroquia no se resolverá en la diócesis; lo que se puede resolver en la diócesis no se resolverá en la conferencia episcopal; y lo que se pueda resolver en la conferencia episcopal no lo resolverá el Papa. Este es el principio de subsidiariedad.
No obstante, este planteamiento presenta problemas que Estrada no abordó durante la hora en que yo estuve escuchándole (tal vez lo hizo en otro momento).
Supongamos que la conferencia episcopal del país A dice que abortar es siempre pecado, mientras que la conferencia episcopal del país B dice que es pecado solo en ciertos supuestos.
¿Tiene sentido que la misma acción sea pecado en A y no en B? ¿Tiene sentido que las mujeres católicas ricas de A se paguen un viaje costoso en avión para ir a abortar a B, mientras que las pobres mujeres de A se hundan en la miseria de su mala conciencia?
Quien habla de aborto, habla de eutanasia, de pena de muerte, de servicio militar, de obligación de ayudar a los pobres, del modo de celebrar la liturgia, de la ordenación de casados, de la ordenación de mujeres, de nulidad matrimonial y de un largo etcétera.
Estrada apuntaba en su curso a un mayor respeto por la diversidad al bajar del peldaño del papa al de las conferencias episcopales. No obstante, hay otros peldaños, ya lo hemos visto: cada obispo, cada párroco, cada familia, cada persona. ¿Quién decide dónde se decide cada tema?
Hay otras preguntas: si la Iglesia del sur de Estados Unidos es racista, ¿debemos respetarla siguiendo el principio de subsidiariedad?; si la Iglesia del norte de México es machista, ¿debemos respetarla?; si la Iglesia de la India es clasista, ¿debemos respetarla?; si la Iglesia de la China de hoy o del Chile de Pinochet pacta con el dictador, ¿debemos respetar su autonomía?
La cosa se complica aún más. Si la conferencia episcopal de un país afirma una tesis, ¿está respetando la diversidad de las diócesis del país? Si lo hace un obispo, ¿está respetando la diversidad de parroquias? Si lo hace un párroco, ¿está respetando la diversidad de familias?
Lejos de resolver el problema, lo que estamos haciendo es desplazarlo hacia abajo, pero el problema continúa estando ahí, como la esponja que en la bañera empujamos hacia abajo y que, tozuda, acaba saliendo siempre a la superficie.
Incluso en el seno de una familia hay disparidad de puntos de vista sobre dogmática, moral, liturgia, espiritualidad. Yo lo sé muy bien: en mi familia somos doce hermanos y multitud de cuñados, sobrinos y sobrinos nietos (creo que los descendientes de mis padres y sus respectivas parejas ya llegamos a ochenta). Compartimos la fe católica, pero no estamos de acuerdo en todo. ¿Acaso no importa cada persona? Y si lo dejamos todo en manos de cada uno, ¿dónde está la comunión eclesial?, ¿dónde la comunidad?
Frente a todos estos casos y muchos otros (racismo sureño, machismo del norte, clasismo oriental, relativismo individualista occidental), ¿tendremos que aceptar una catolicidad común a todos los miembros de la Iglesia universal? Y si la respuesta es “sí, hay que aceptar esa catolicidad”, ¿quién se ocupa de ella sino el Papa y sus ayudantes?
La Iglesia es universal y local. Hay una Iglesia y hay muchas iglesias. La universalidad compartida va de la mano de la particularidad. No es lo uno o lo otro, sino ambas cosas a la vez. Quien afirme la Iglesia católica sin atender a su diversidad interna no es verdadero cristiano, y quien afirme la diversidad sin atender a la comunión universal, tampoco. Así fue en las primeras comunidades cristianas y así debe ser hoy.
Seguiré, espero.
José