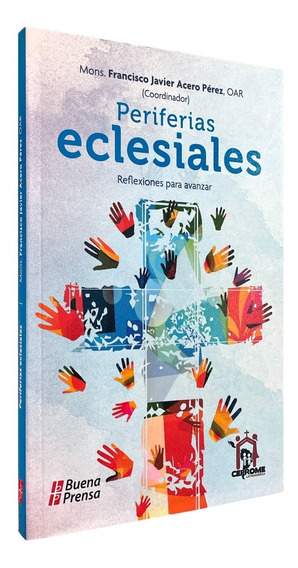El 9 de enero pasado, el cardenal Carlos Aguiar Retes cumplió 76 años de edad; hace justo un año presentó su renuncia al papa Francisco para cumplir con el mandato canónico de retiro: poner a disposición del pontífice su relevo al frente del gobierno pastoral de la Arquidiócesis de México, la iglesia primada del país y, por lejos, un referente eclesiástico imponderable no sólo para la nación sino para el continente mismo.
Aunque no está estipulado en ninguna norma y debido a que los procesos de retiro, selección y renovación de liderazgos episcopales suelen conllevar cierta complejidad analítica y burocrática, el gobierno de los obispos –y especialmente de los cardenales– puede extenderse un par de años más (en ocasiones, hasta casi un lustro) después de alcanzar la edad canónica de retiro.
Esta extensión depende de muchos factores. En buena medida se toma en cuenta la salud física y la estabilidad mental del obispo en cuestión; se analiza el estado de la administración y gobierno pastoral de la diócesis; se consideran las problemáticas más o menos evidentes, no atendidas o a veces provocadas por el líder y su entourage de gobierno en la Iglesia local; y, finalmente no menos importante, se analiza el ‘bullpen’ de obispos relevistas en la propia conferencia nacional episcopal.
En todo este proceso participa de manera importante la Nunciatura apostólica local porque, en el fondo, el representante pontificio en la región hace de ojos y oídos del propio Papa para conocer de primera mano las oportunidades y los desafíos de las Iglesias locales, las personalidades de los obispos residenciales, así como las características generales del pueblo creyente que hace vida en una nación.
En el caso de la Iglesia en México, todo este proceso se mantiene activo permanentemente para resolver retiros, nombramientos, relevos, traslados, promociones y demás situaciones que involucran el liderazgo episcopal en el segundo país con más católicos en el mundo. Y, sin embargo, hay momentos donde toda esta maquinaria se tensa e inquieta debido a que las definiciones impactan más allá de las fronteras diocesanas. Y el caso de la sucesión episcopal en la Arquidiócesis Primada de México es uno de esos momentos.
En el último siglo, la Arquidiócesis de México ha experimentado casi todos los escenarios en la sucesión episcopal: Pascual Díaz Barreto y Luis María Martínez fallecieron en el cargo y el nombramiento de su sucesor fue casi inmediato; Miguel Darío Miranda (el primer cardenal capitalino) recibió el retiro a seis meses de cumplir 82 años y su sucesor, Ernesto Corripio Ahumada, fue relevado apenas tres meses después de cumplir los 75. Norberto Rivera Carrera también recibió aceptación de su renuncia a los seis meses de la edad de retiro; y ahora Carlos Aguiar Retes ha cumplido 76 mientras el episcopado mexicano aguanta la respiración en espera de las noticias de Roma.
A finales del año pasado, el papa León XIV convocó a los cardenales a un consistorio extraordinario para la primera semana de enero y aunque los purpurados mexicanos no fueron protagónicos del encuentro en Roma, trascendió que el arzobispo de México sostendrá una audiencia privada con el pontífice en estos días seguramente para dialogar sobre las muchas inquietudes que ha generado la arquidiócesis primada en los últimos meses –especialmente lo referente a los escándalos en torno a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe y las investigaciones sobre el proceder de sus administradores– y probablemente sobre la inminente sucesión al frente de esta importante capital. Porque no todo se reduce a la salida del arzobispo sino esencialmente a la promoción del sucesor; y eso no necesariamente es sencillo.
A lo largo de su gestión arquidiocesana, Aguiar Retes tomó decisiones que transformaron radicalmente a la Iglesia capitalina: La división territorial de la diócesis que recibió (cuyas fronteras coincidían hasta hace poco con las de la Ciudad de México) ha roto la jerarquía tradicional de interlocución directa con el poder político y ha propiciado una multilateralidad con las autoridades civiles y las cuatro diócesis dentro del Gobierno capitalino; los polémicos reordenamientos económicos y el aglutinamiento de gestión pastoral (debido a una crisis vocacional y un modelo parroquial transterritorial) parece que no pudieron responder a las muchas necesidades materiales y de servicio espiritual de una Iglesia tan monumental; el gentil paso de costado en el liderazgo nacional e internacional de la sede primada y de los reflectores del cardenalato no logró hacer brillar al resto de la conferencia episcopal o al colegio de obispos (un reclamo que Rivera Carrera recibió permanentemente de parte de sus hermanos) y, finalmente, su servicio de ‘custodia y cuidado’ de la inmarcesible imagen de Guadalupe –el símbolo más importante de la catolicidad mexicana y de buena parte de América– ha despertado mucha incertidumbre sobre los márgenes de su aprovechamiento rumbo a los 500 años de las Apariciones en 2031.
La conferencia episcopal, el nuncio Joseph Spiteri y Roma claramente ya han ponderado a los candidatos a la sucesión en la Arquidiócesis de México. En los corrillos se nombran a tres o cuatro candidatos que cumplen con los requisitos burocráticos mínimos: experiencia episcopal probada de por lo menos una década, templanza emocional ante las turbulencias de la realidad mexicana y de su complejidad política y económica, una salud estable y una edad que no rebase los setenta o sesenta y cinco años.
Pero hay un factor que el papa León no quiere dejar de mirar en los obispos y que podría romper las quinielas: encontrar a quien “sirva a la fe del pueblo” y que corrobore una auténtica “cercanía al pueblo”, no como una estrategia oportunista, sino porque esa es la condición esencial del pastor.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe