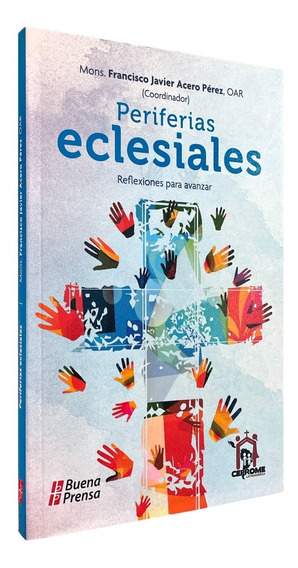Comencé a beber vino en mi primera juventud. Creo que tomé primero vino que cerveza. Luego vino el tequila, que en principio no me gustó. Lo alterné con el sotol, que lo probé gracias a mi amigo Raúl el cholo Ramírez.
Mi hermano Javier llevaba el tinto a la casa paterna. Le gustaba el vino Padre Kino, con aquella botella con cuerpo de sirena, que se asía a la altura de la cintura, y que luego mi madre guardaba ya vacía para llenarla de cacahuates o nueces.
No es que me gustara tanto, pero con esa edad querer parecer mayor era un imperativo. Tomaba vino para sentirme mayor, pues.
Cuando Javier abandonó la casa paterna para fundar su propio hogar con Fide, no hubo quién llevara vino a casa y yo, con el incipiente sueldo que a la sazón percibía no me alcanzaba nomás que para uno que otro libro y el vino se convirtió en un artículo inconsumible.
En plena madurez volví al ruedo. Sin ton ni son, como en muchas de mis actividades, comencé a probar de diversas marcas. No sabía de uvas, ni añadas, ni de vinos jóvenes o maduros. Lo que podía consumir, lo consumía.
A la par que encontraba en el café sin leche y sin azúcar un manjar matutino insuperable, también descubría la variedad vespertina de vinos y sus sabores. A base de prueba y error, se me fue revelando la dulce dicha de paladear el elixir del vino. Como en las bodas de Caná, descubrí que en las ocasiones especiales, el vino es mejor que el agua, y que hay de vinos a vinos… y que el vino no debe faltar en las fiestas.
Otro mundo. Otro disfrute. Otra alegría. Otra manera de vivir la vida.
Junto al conocimiento práctico del saber del vino vino a mí la necesidad de conocer lo teórico. Estaba yo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y cargaba ya un ilustrado grueso de Larousse. Apareció ante mí La bodega de Noah Gordon. Ya he dicho que los bestsellers no son de mi predilección, pero éste hablaba del vino. Como mujer con tarjeta de crédito libre en zapatería, vino a mí la tentación de la compra compulsiva. No tuve, no tengo y no tendré remedio.
La bodega es un buen libro. No de lo mejor que haya leído, pero sí entretenido, a pesar de sus casi 400 páginas en Times New Roman de 11 puntos con interlineado sencillo.
Cuenta la historia de Josep, segundo hijo, que no recibe herencia porque toda ella se le entregó al mayor. Decide huir de su terruño en la comarca catalana, para embarcarse a una nueva vida, pero el tiempo no es propicio porque es tiempo de guerra.
Josep participa muy a su pesar en el asesinato de un general, por lo que tiene que huir a Francia para no ser aprehendido. Buscando trabajo cae a un campo vinícola, en el que es contratado. Allí aprende, poco a poco, las técnicas para producir buenos vinos.
Dotado de grandes y vastos conocimientos regresa a su terruño. Además trae un buen capital que invierte para comprarle a su hermano las tierras que había heredado.
Con las tierras que ama y con el mismo amor siembra los viñedos y convierte todo el campo en una casa vinícola de gran calidad, que pronto adquiere una gran fama en toda la región.
Noah Gordon escribió una novela de fácil lectura y que ambienta tan bien que el lector se convierte en partícipe de la historia y va aprendiendo con Josep cómo hacer un buen vino. No es una gran literatura, que ofrezca nuevas técnicas narrativas, pero sí cuenta una historia creíble y da solvencia a sus personajes y los ubica con maestría en la época histórica.
El propio autor comenta que “este libro es mi carta de amor a un país. No descubrí las glorias del buen vino hasta que, siendo ya un hombre de mediana edad, empecé a viajar a España, donde pronto desarrollé un profundo afecto por la gente, su cultura y sus vinos”.
En este párrafo encuentro con Noah grandes similitudes. Descubrí como él la esplendidez del buen vino a mediana edad. He hecho dos viajes a España para hacer los últimos 230 km del Camino de Santiago, en el que descubrí el vino de uvas mencías y desde entonces me enamoré de España, de su gente, de su cultura, de su solidaridad, de sus vinos y también del Camino de Santiago. Y quiero volver.
Cuando estaba a punto de poner el punto final, me acordé de un texto que escribí pensando en un buen amigo, y que clasifico como poemas vinícolas:
“Vino con vino el viernes. Sabe que el sábado se descansa y trajo el mejor mencía que encontró. Charlamos hasta que dejó de ser viernes. Dije pues: la Creación no concluyó con la aparición de Adán y Eva, sino cuando Dios “descubrió” el descanso. Celebramos con vino el fin de la Creación”.
Buen vino, pues.
Nos leemos la próxima. ¡Hay vida!