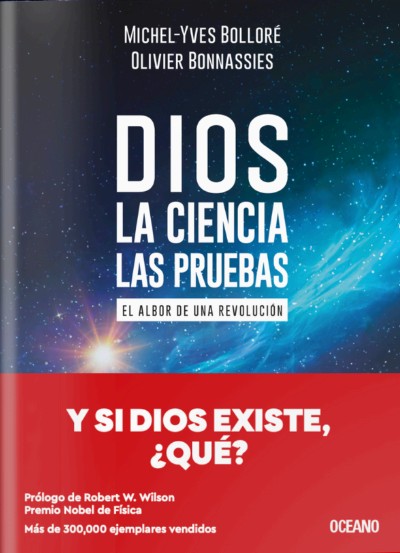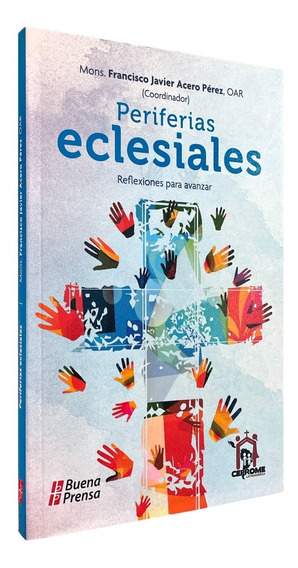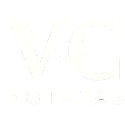Dios
Si Dios existe, ¿acerca de qué vamos a pensar si no es precisamente acerca de Él?; y si no existe, ¿acerca de qué vamos a pensar?
* * *
Decía en el Pensamiento 49, “El Todo en cada fragmento”, que “la Fenomenología y la Lógica son en Hegel dos laderas de la misma montaña, dos modos de acercarse a la misma cumbre, una histórica y la otra lógica. Historia y lógica son lo mismo, sostiene Hegel”.
De hecho, el gran filósofo idealista alemán desarrolla su pensamiento de modos distintos en cada una de sus obras: la Fenomenología del Espíritu (1807), la Ciencia de la Lógica (1812-1816), la Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817), las Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho (1821), a las que siguen sus lecciones (sus cursos), que son medio de él, medio de sus discípulos.
Las impartió él, mayoritariamente en Heidelberg y en Berlín, pero no las dejó completamente redactadas. Fueron sus discípulos los que las recopilaron, editaron y publicaron post mortem: la Estética (o Filosofía del arte) (lecciones impartidas entre 1820 y 1829), las Lecciones de filosofía de la historia universal (entre 1822 y 1830), las Lecciones de historia de la filosofía (1805-1831) o las Lecciones de filosofía de la religión (1821-1831).
Cuando estudiamos la historia, nunca narramos los acontecimientos como si fueran hechos desconectados unos de otros, sino que procuramos ver un sentido en el conjunto de lo acontecido, un hilo conductor.
Nos hacemos preguntas tales como “¿por qué nació la filosofía en Grecia?”, “¿por qué se expandió el Imperio romano?”, “¿por qué cayó?”, “¿qué provocó el Renacimiento?”, “¿cuáles fueron las causas de la Revolución Industrial?”, “¿por qué la civilización occidental se impuso al resto del mundo?”, “¿por qué se dieron los movimientos de expansión colonial?”, “¿cómo es posible que la primera revolución comunista se diera en un país poco industrializado?”, “¿qué hizo surgir el ateísmo?”, y así un largo etcétera.
Dedicamos años a buscar la respuesta a cada una de estas preguntas, y nunca acabamos de dar con una respuesta definitiva; de ahí que los historiadores de cada generación se las vuelvan a formular y traten de responderlas de nuevo. No obstante, hay algo en común a todos ellos, que es la convicción de que la historia tiene un sentido. La estudiamos precisamente porque creemos que lo tiene; si no lo creyéramos, no la estudiaríamos.
Tratar de descubrir el sentido de la historia significa buscar una lógica en ella: “tal causa produjo tal efecto, y este efecto, a su vez, fue la causa de eso otro efecto”.
El historiador se quema las pestañas durante toda su vida buscando esa lógica, como si del Santo Grial se tratara. Ahora bien, si hay una lógica en el acontecer histórico, significa que de algún modo podemos formularla sin haber estudiado la historia (aquí retomamos a Hegel): estudiar la historia y estudiar la lógica son lo mismo.
Esta convicción está tomada de la (supuesta) exactitud de las ciencias naturales, que se desarrollaron enormemente en el siglo XIX: “cuando se dan tales fenómenos meteorológicos, llueve”; de ahí que podamos predecir con asombrosa precisión cuándo, dónde y cuánto va a llover.
Debería ocurrir lo mismo con la historia: después de todo lo que hemos estudiado, tendríamos que poder predecir cuándo, dónde y cómo se va a dar una revolución, una guerra, una dictadura, una crisis económica, una expansión colonial. Sin embargo, raras veces lo logramos. ¿Por qué? ¿Por qué la historia es ilógicamente lógica? ¿Tal vez la respuesta sea la libertad?