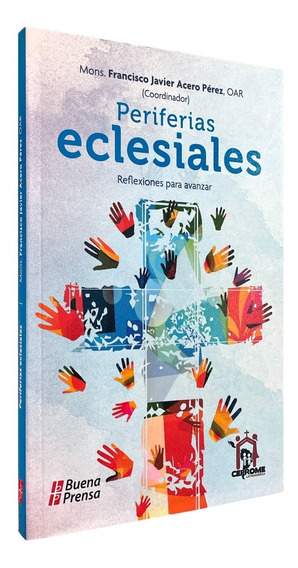Llevamos 2.500 años volviendo una y otra vez al viejo debate de si todo permanece o si todo cambia. Heráclito de Éfeso, entre los siglos VI y V a. C., afirma que “todo fluye” (en griego, “panta rei”). El ser se despliega en el tiempo. “Uno no se baña dos veces en el mismo río” porque el agua nunca es la misma. Por su parte, Parménides de Elea, contemporáneo de Heráclito, defiende que el ser es inmutable; los cambios son aparentes.
Ambos llevan razón. Si voy a un parque un sábado por la mañana, veré a niños jugando bajo la vigilancia de sus padres. Si regreso treinta años después, veré lo mismo (todo permanece: Parménides), niños jugando bajo la vigilancia de sus padres, pero ni los padres ni los niños son los mismos de hace treinta años (todo fluye: Heráclito).
Podemos ver la realidad bajo estos dos prismas, y ambos son correctos. Los ejemplos son múltiples: un bosque (los árboles nacen, crecen y mueren, pero el bosque permanece), un río (el río siempre está ahí, pero el agua nunca es la misma), una ciudad (la ciudad sigue ahí, pero los edificios y las calles cambian), un equipo de fútbol (el equipo permanece, pero los jugadores cambian), un parque (el ambiente familiar es el mismo, pero las personas cambian), etc.
Tal vez deberíamos decir que con la historia “llegamos a ser lo que ya somos”. El Maestro Eckhart, en la Baja Edad Media, aún lo complica más: “somos lo que éramos antes de ser”. Hegel lo dice en estos términos (la cita no es literal): “el Espíritu se va conociendo a sí mismo autonegándose dialécticamente una y otra vez en los individuos y en las civilizaciones particulares”.
Hegel se inspira en el Misterio Pascual: la muerte de Dios (Viernes Santo) es en realidad la muerte de la muerte (Domingo de Resurrección), o sea, la victoria de Dios, que vence a la muerte habiendo pasado por ella.
La teología cristiana quedó atrapada en la metafísica griega, en la que el ser creador debe ser inmutable. Dios no puede cambiar porque, de hacerlo, ya no sería Dios. Sin embargo, la fe judía está llena de ejemplos acerca de la mutabilidad de Dios: por ejemplo, el famoso ciclo “alianza, pecado, castigo, perdón, nueva alianza”, y vuelta a empezar. ¿Fe judía o metafísica griega?
El cristianismo nace precisamente de la unión entre la fe judía, tribal (en la que Dios se compadece y actúa), y la filosofía griega, universal (en la que el creador de todo es inmutable). En función del tiempo y del espacio, lo formularemos de un modo u otro, pero siempre acabaremos dando con la verdad de ambas afirmaciones: “Dios es siendo”. Y también “la realidad es siendo”.
Karl Barth y Eberhard Jüngel todavía lo dicen mejor. Barth afirma que, por encima de todo, “Dios es amante”; sobre todo, ama; no está prisionero en nuestras categorías griegas de lo que debería ser Dios; y Jüngel titula así una de sus obras: Gottes Sein ist im Werden [El ser de Dios está en el devenir].
* * *
¿El David o yo?
¿Dónde hay más ser: en mí o en el David de Miguel Ángel? La respuesta brota espontáneamente: ¡en mí, sin duda! Yo soy un ser humano vivo, con lo cual gozo de una vida orgánica, animal, humana, de la que carece el David, que no es más que una estatua hecha a partir de una gran roca de mármol de Carrara.
Sin embargo, el David ya existía hace cinco siglos, mucho antes que yo, y previsiblemente seguirá existiendo durante siglos, mientras que yo desapareceré de la faz de la tierra dentro de unos años. El David lleva siglos evocando un sentido estético en miles de personas, y seguirá haciéndolo, mientras que mi paso por la tierra habrá sido efímero en comparación con la grandiosidad de esa escultura. ¿Verdaderamente hay más ser en mí que en el David?
Si en un terremoto tengo que escoger entre salvar a un pobre indigente o una extraordinaria obra de arte, ¿qué salvaré? ¿Dónde hay más humanidad: en el anciano hambriento y sin hogar o en la pintura más importante del siglo?
Sin dudar un segundo, yo salvaría al anciano. Ahora bien, ¿estamos todos de acuerdo?
Seguiré, espero.