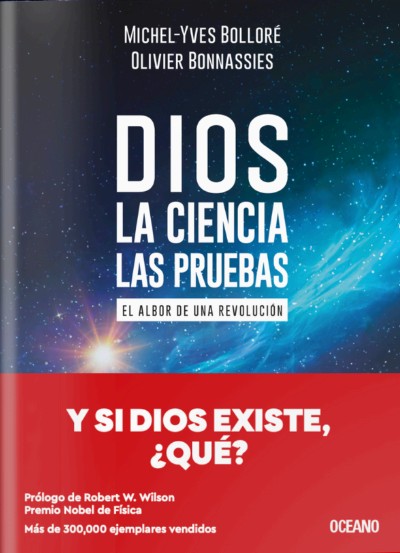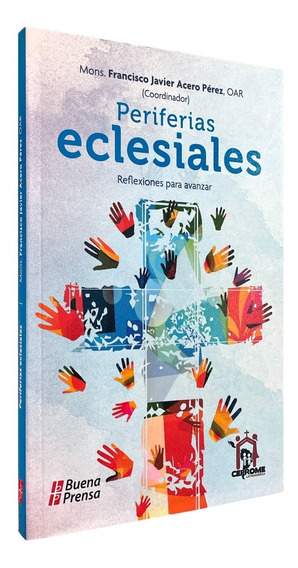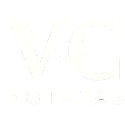En los últimos meses ha cundido un fenómeno político-religioso de gran trascendencia para los regímenes democráticos actuales, en el que los liderazgos políticos se refugian detrás de fórmulas y recursos mesiánicos o pseudo religiosos para legitimar tanto su poder como el destino ulterior de sus decisiones.
En ello radica un germen importante de la radicalización y la polarización discursiva; porque el debate público se limita a un falso dilema que propone, por un lado, la secularización radical que confine la fe al ámbito privado; y, por el otro, sugiere la capitulación ante un dogmatismo monolítico identitario que impone una visión única del mundo. Ambas perspectivas atentan contra la libertad y dignidad humana; pero además ponen en peligro los procesos de pluralización y diversificación de creyentes y no creyentes.
Sin embargo, lejos de los juegos políticos de controversia y de los intereses de ciertos líderes religiosos para congraciarse con el poder, hay comunidades que han encontrado una senda estrecha y virtuosa para integrar las realidades y diversidades religiosas en los desafíos y alegrías del espacio público compartido.
En medio de la Isla de Borneo, en el archipiélago malayo, la aldea de Tewang Darayu demuestra cómo es posible la armonía social en entornos de diversidad religiosa. De hecho, más que prescindir u ocultar la fe debajo de las instancias formales (la secularización institucional o el laicismo ideológico), parten del reconocimiento de una práctica profunda y contextualizada de la fe.
Los lugareños acuñaron el concepto de "Belum Ruhui Rahayu" –vivir en paz y prosperidad compartida– que no constituye una utopía sino el resultado de un proceso social de alteridad, diálogo, respeto e integración de la religión y la cultura como pilares gemelos de la cohesión social.
¿Por qué esto resulta tan relevante ahora? A lo largo y ancho del orbe, especialmente en sociedades de herencia occidental, crece el debate sobre cómo preservar las supuestas ‘auténticas’ raíces culturales y religiosas de un pueblo destinado a vencer y trascender sobre ‘otro’ pueblo. Varios fenómenos antropológicos y sociales como la migración, el proteccionismo económico y la racialización política (con su consecuente colisión entre lenguajes y prácticas culturales) conducen inexorablemente a modelos socio-culturales totalizantes para los cuales, el poder político, echa mano de dimensiones místicas, míticas y religiosas para justificar la conservación de “cierto tipo de pueblo” mediante el control, la expulsión o el exterminio de “los otros”.
Según los antropólogos del Instituto Agama Kristen Negeri de Indonesia, el caso de Tewang Darayu demuestra que la moderación religiosa es hija de la teología contextual. No es una fe diluida, sino una fe encarnada. Los líderes islámicos, cristianos y kaharingan (religión tradicional de los nativos dayak con elementos hindúes-javaneses) no esconden sus doctrinas, sino que buscan dentro de sus propias tradiciones sagradas los principios que fomentan el respeto y el amor al prójimo.
Un imán cita el Corán, un pastor la parábola del Buen Samaritano, y un líder kaharingan sus textos revelados, y todos convergen en el mismo imperativo ético: la armonía es un mandato divino que se expresa en la cultura local. La fe no vive en una burbuja, sino que dialoga con su tiempo y lugar.
En segundo lugar, las tradiciones religiosas y no religiosas en la localidad parten de un principio de oportunidad: la cultura no es el enemigo de la religión, sino su medio de transporte más efectivo. Así, ciertas prácticas ancestrales como el handep (trabajo colectivo) o el Mapas Lewu (una ceremonia de agradecimiento) se convierten en un aglutinante social donde todos, independientemente de su credo, aportan una parte de sí, al proceso social y cultural.
Por ejemplo, los investigadores refieren que un musulmán no tiene empacho de ayudar en un ritual kaharingan mientras se asegura de que la comida sea halal; también cuentan que los cristianos con frecuencia contribuyen en la construcción de espacios de convivencia, aunque los operadores y beneficiarios tengan una identidad religiosa diversa a ellos. Dicen los antropólogos que, de esta manera, los distintos líderes religiosos, no están traicionando su fe, sino que cumplen con un valor cultural superior que, a su vez, está santificado por la interpretación moderada de su propia religión.
¿Qué lecciones puede esta experiencia ofrecer a México, que es un mosaico cultural donde la diversidad religiosa no es tan evidente, por lo menos en el ámbito público? Lo primero es reconocer que la dimensión religiosa es relevante en el contexto social y cultural; lo segundo, que las diferentes autoridades religiosas y los educadores deben liderar una relectura de sus textos y tradiciones que enfaticen los valores de convivencia, misericordia y justicia social por encima de los posicionamientos políticos o excluyentes.
Pero esencialmente, la experiencia en Tewang Darayu revela que siempre serán necesarios espacios formales e informales donde los líderes religiosos y los guardianes de la cultura local (artistas, ancianos, intelectuales, educadores) participen y colaboren. Se trata de fomentar “campos neutrales” donde se diseñen narrativas y prácticas compartidas.
La participación multicultural y plurirreligiosa quizá aún no es una realidad tan acuciante en México; sin embargo, la experiencia indonesia recalca la importancia de que todos los sectores sociales participen más allá de una defensa de la fe o la apologética sino que colaboren en un terreno común y con obras sociales conjuntas tangibles.
Una última reflexión de los académicos ayuda a poner los pies sobre la tierra: el modelo no está exento de controversias y conflictos. Pero justamente a través de la legitimación de los liderazgos intermedios como interlocutores y “arquitectos de la armonía” es que se nutre la conversación social más allá de tentaciones fundamentalistas o de secularización forzada. Y este tema sí es de gran relevancia actual para nuestro país.